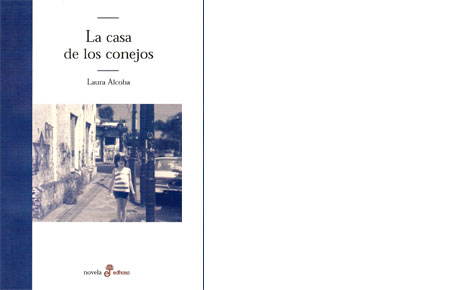CONEJO POR LIEBRE
“Por más que se diga lo que se ve, lo que se ve no se aloja en lo que se dice.” Michel Foucault
Una de las funciones de la literatura es trabajar con el sentido no literal de las palabras, hacer a un lado el significado obvio de las cosas y construir sentido a partir de aquello que escapa a su linealidad. Ésta quizás sea su tarea más ímproba, pero es por lejos la que mejor determina su carácter específico pues la distingue de cualquier otro tipo de escritura, incluso de aquella que se arroga estatus literario sin siquiera haber despegado de la línea del horizonte en donde reposa la textualidad.
Laura Alcoba, una escritora argentina radicada en París desde sus tempranos diez años, logra en su primera novela, La casa de los conejos, una soberbia clase de “despegue”. Escrita en el original en francés, pero impecablemente traducida al castellano por Leopoldo Brizuela, La casa de los conejos nos sumerge con sobrado oficio en una época trágica para los argentinos, la de los Montoneros, la de la dictadura militar, la de un país que se debatía entre el terror y la violencia como únicos escenarios posibles. Y lo hace a partir de esa legitimidad que otorga el hecho de cargar en la memoria las esquirlas clavadas por la época. Aunque lejos de permitir que la base autobiográfica de la historia pudiera teñir al relato de algún tinte de sentimentalismo o juicio de valor, Alcoba reconstruye los instantes de ese segmento de su infancia, que va de fines del ’75 al ’76, a través de la distancia que imprime la voz de la niña de siete años que ella fue. Esa mirada inocente, sutil y, por momentos incisiva, es la que nos pasea por el relato y la que se convierte en garante de que el mismo no caiga en una suerte de análisis histórico-ideológico que le haga perder fuerza a la brutalidad de los hechos, como si la ficción fuera, en definitiva, el único lugar posible para encausar lo real en la realidad.
La historia se centra en los días que esa niña, hija de una pareja que militaba en forma activa para la organización Montoneros, debió pasar junto a su madre -y otros dos militantes- escondida en una casa en la ciudad de La Plata, en cuyo fondo y bajo la apariencia de un criadero de conejos funcionaba la imprenta clandestina más importante de la organización, lugar en donde se imprimía el periódico Evita Montonera.
Los finos trazos que Alcoba le da al relato a través de esa voz infantil lo enriquecen de matices y, al contrario de lo que podría preverse, la obviedad de lo que evidencia está al servicio de nombrar aquello que se oculta. Este mecanismo formal que la autora utiliza para hacer “despegar” el texto es el mismo que, como un Mc Guffin hitchcockiano, lleva el hilo de la historia hacia delante y termina por poner al personaje, a los lectores y a la propia autora de cara a una verdad que había estado desnuda todo el tiempo frente a nuestros ojos con la brutalidad de una carta robada. Así como el cuento de Poe (La carta robada), La casa de los conejos se estructura alrededor de una evidencia excesiva, la misma estructura de evidencia que el personaje del ingeniero montonero “montó” a la hora de planificar el falso criadero de conejos que disimularía la actividad clandestina de la imprenta, y que finalmente condenaría a varios de sus personajes al desastre.
Si bien esta perfecta planificación narrativa es uno de los grandes hallazgos de la novela de Laura Alcoba, la prosa y la cadencia con que la misma se desliza por sus escasas ciento treinta y cuatro páginas, merece una mención aparte. Hay detrás de cada palabra, de cada línea, incluso, de cada silencio o elipsis, un fino trabajo depuración. La sutileza marca el tono del relato y es, en definitiva, la característica que mejor expone el estupor y la perplejidad que la historia produce. Un gesto de grandeza de una niña-mujer-escritora que no habiendo podido olvidar el miedo y el terror que le arrebataron tempranamente su inocencia, recuerda, como mecanismo para testimoniar aquello que está, se nombra pero, aun en su excesiva evidencia, no se ve.